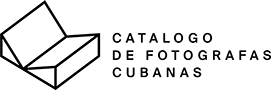José Antonio Navarrete / Caracas, 2007.
Entre la muerte por envenenamiento con arsénico de Emma Bovary y el portazo con que Nora cierra su vida anterior al lado de Helmer transcurren poco más de veinte años: Madame Bovary, de Gustave Flaubert (1821-1880), se publicó inicialmente por entregas en la Revue de París, del 1 de octubre al 15 de diciembre de 1856, y fue causa de un juicio a su autor por atentado a la moral; Casa de muñecas, de Henrik Ibsen (1828-1906), se estrenó el 21 de diciembre de 1879 en el Teatro Real de Copenhague y el 20 de enero de 1880 en el Teatro Nacional de Cristiania (actual Oslo), y levantó una enconada polémica en la sociedad europea de su tiempo. En ese lapso, la lucha por la emancipación femenina comienza a transformarse en Europa —donde emergiera durante la primera mitad del siglo XIX solo en grandes momentos de crisis social- en un movimiento organizado, lo que sucede simultáneamente en el feminismo estadounidense.
Desde entonces —y hasta la fecha- se manifiestan diversas formas del feminismo, que varían de asociación en asociación y de país en país según las peculiaridades y situaciones de los contextos sociohistóricos específicos, los sistemas interpretativos que alimentan sus proclamas y discursos y el grado de cumplimiento de los objetivos y metas que se trazan en sus contiendas, entre otros asuntos. Por eso, si bien en líneas generales la autoconciencia de la mujer acerca de su posición subalterna en el ordenamiento patriarcal de la sociedad y la búsqueda mediante acciones colectivas de su identidad pública fueron identificadas, desde sus orígenes en la modernidad, con la noción de feminismo, las demostraciones plurales con que esta se ha desplegado en el pensamiento y la práctica nos autorizan a hablar, mejor, de los feminismos.
Los primeros feminismos se plantearon problemas relativos a la igualdad entre la mujer y el hombre —de ahí su denominación global como feminismo de la igualdad- enarbolando reivindicaciones que en su conjunto formaban parte de un programa de emancipación apoyado en el ideal de progreso y el concepto de justicia, bien en lo político, como lo hizo el feminismo sufragista, bien en lo laboral, al propugnar la equiparación de los salarios o el acceso de la mujer al mundo profesional como requisito previo para su autonomía económica. Esto, en una lidia trabajosa con el papel social que, supuestamente prescrito por la naturaleza y, por consiguiente, irrevocable, era asignado a la mujer como preservadora de la familia y del ámbito de lo íntimo, es decir, como representante y custodio de «lo privado».
Es a partir de los cercanos años sesenta, y como un componente cardinal de la crisis del proyecto moderno, que en el movimiento feminista se inician cambios radicales y se redefinen progresivamente sus contenidos y estrategias. En estas circunstancias, el feminismo de la igualdad cede el escenario crítico a «un» feminismo que se caracteriza por sus «múltiples diferencias internas (esencialista, culturalista, lingüístico, freudiano, antifreudiano…)»[2], proceso en el que se constituye una plataforma de crítica feminista a la identidad, en tanto pilar de la especulación racionalista moderna, y, en consecuencia, a las construcciones de lo femenino. Con ello se instala la diferencia como el problema central de las relaciones entre los géneros, aunque estas se desenvuelvan todavía marcadas por formas de desigualdad (políticas, económicas, sociales, culturales) que no hacen perder el sentido y la necesidad de las batallas por superarlas.
Dos direcciones principales se definen en lo sucesivo dentro del amplio espectro del feminismo de la diferencia aludido arriba: una, aquella de sustento biológico que prosigue el desarrollo de la concepción esencialista de lo femenino como un universo singular, ahora con tendencia al ginocentrismo; y la otra, compuesta por las variantes del feminismo «construccionista» asociadas a las representaciones sociales[3], que comprenden la diferencia en su calidad de hecho discursivo que atraviesa todo el tejido social y promueven la elaboración de nuevas subjetividades femeninas de identidad. Para estas últimas, la masculinidad y la feminidad’ como representaciones homogéneas y totalizadoras de una oposición binaria que referencia el yo trascendente, metafísico, son elaboraciones subjetivas desarrolladas sobre distintas textualidades de identidad y poder. Lejos de los datos de la naturaleza, son signos de sistemas culturales que tienen en el espacio social el encargo de servir eficientemente a las estrategias administrativas.
Esta conversión del feminismo en una de las orientaciones fundamentales del discurrir teórico sobre la sociedad, en los mismos inicios del proceso de deslegitimación de las narrativas maestras modernas, habría de desempeñar un papel de primera importancia en el reto propuesto al dominio patriarcal. Y a corto plazo, no solo en el Occidente desarrollado. Hacer frente al tradicional y excluyente protagonismo masculino demandó al nuevo feminismo, de manera perentoria, la tarea de fabricarle a la mujer un lugar social inédito reivindicando sus aportes históricos a los distintos campos de la actividad humana. Pero esa exigencia habría de correr, sin soslayo, sobre los rieles de un cuestionamiento de más largo alcance y vasta convocatoria: el de los modos de constitución y funcionamiento de las disciplinas académicas y las prácticas culturales, asunto que implicaba el estudio de «la complejidad de la lucha por el poder interpretativo de los excluidos y los marginados»[4], como lo evidencia la revisión feminista de la historia del arte.
Feminismo y arte
Cuando el feminismo irrumpe en el pensamiento y la práctica de las artes visuales en la divisoria de los años sesenta-setenta, con frecuencia en propuestas artísticas que se postulan desde un ejercicio explícito de autorreflexión, en el terreno de la teoría y la historia del arte se suscita la necesidad de esclarecer las relaciones de la mujer con el arte en su carácter de productora. En especial, la introducción de una estética definida como feminista exigió revisar las nociones utilizadas par a distinguir—o interpretar- la producción artística femenina con respecto a la masculinidad hegemónica. Desde la perspectiva del canon, el arte de mujeres era habitualmente leído ya como reproductor de los «códigos de transparencia» del discurso estético dominante, léase aquí sin marca de género; ya como muestra de una estética femenina., universal o esencial, adecuada supuestamente a la ley de la naturaleza; ya también, en ocasiones, en la confluencia de uno y otra.[5]
A su hora, varias mujeres artistas de las vanguardias históricas se manifestaron reticentes a que su obra se vinculase con la llamada estética femenina, pues veían con suficiente claridad que esta era un territorio de exclusiones. No es hasta la aparición del arte feminista, en el contexto del arte contemporáneo, que maduran las posibilidades de discutir el tema en profundidad y de elaborar definiciones que diferencien en su interior la practica artística de mujeres, cada vez más compleja e imposible de reducir a esquemas simplificadores.[6]
Si esta operatoria conceptual ha proveído los útiles indispensables para explorar reflexivamente la diversificada escena actual del arte hecho por mujeres; también ha permitido un escrutinio del discurso de la historia del arte que no se contenta con rescatar del anonimato cuerpos de trabajo femeninos; ni siquiera, de proponer la inclusión de los mismos en el canon o de reestructurar las jerarquías ya establecidas en este, aunque todo ello parece admitirse entre sus consecuencias. Su interés primordial es releer los legados artísticos femeninos en busca de sus posibles zonas silenciadas, desatendidas o articuladas compulsivamente al discurso histórico-artístico oficial, el cual, como requisito para su supervivencia, precisaba sofocar las desviaciones que atentaran contra su lógica racionalista.
No es casual que las primeras representantes del feminismo en el arte —fuesen artistas, críticas o historiadoras- invocasen una genealogía de «transgresiones» que se remontaba, cuanto más lejos a la práctica de mujeres artistas que actuaron dentro de los confines del arte moderno y; especialmente, de las vanguardias de la primera mitad del siglo XX. Todavía hasta el siglo XIX la vocación de las representaciones artísticas por el verismo y el escaso espacio público de la mujer, tanto en la sociedad en general como en el arte en particular, eran un freno para la exploración en este de los deseos y conflictos femeninos.
Pese a que las vanguardias no desplazaron al arte de los fueros de un paradigma estético universal, unitario —al principio de autoridad de la forma —también es cierto que en el cauce de su práctica aparecen signos legibles de disconformidad o, al menos, desobediencia a este modelo por parte de mujeres artistas. A ello contribuye el desarrollo del ideal de mujer moderna, liberada —que incluía entre sus rasgos principales la independencia económica, un buen nivel educativo) y el autocontrol de la vida personal entre las capas urbanas medias y altas de la sociedad, completamente fraguado en los años veinte. Ese ideal era resultado de los avances de la mujer en la lucha por la igualdad social, así como de la creciente participación femenina en la esfera del consumo capitalista y transitó desde los círculos intelectuales y artísticos de comienzos de siglo hacia la cultura de masas del período de entre guerras. En los años treinta, sus versiones se instalaron inclusive en el imaginario hollywoodense. Pero en el espacio del arte la inobediencia aludida arriba es consentida en lo fundamental por la ruptura con la semántica pictórica del verismo que protagonizaron las vanguardias, cuyos multiplicados gestos de rebeldía desafiaban la razón cultural dominante y proponían la revaloración ética y social a través de la revaloración estética.[7]
Podría parecer paradójica la última afirmación ante la sentencia, comúnmente aceptada —también aquí—, de que la crisis de la cultura moderna occidental es resultado de la emergencia de los discursos reprimidos o marginados en su seno. La cuestión se aclara si tomamos en cuenta que, en el arte y la literatura, las vanguardias propician el surgimiento de un conjunto de prácticas productivas y críticas de potencial radical, las cuales; pese a ser sometidas al paradigma universalista señalado, en ocasiones escapan al dominio absoluto que este pretende y, con ello, revelan la imposibilidad de homogeneidad total de la cultura moderna, la existencia en ella de fragmentos discursivos que trabajan exitosamente contra las reglas del orden y el sistema de relaciones que la determinan.
Fueron muy distintas las maneras con que en sus propuestas disímiles artistas mujeres de las vanguardias históricas se opusieron —con mayor o menor conciencia de ello— al discurso estético centrado del modernismo. Como comentamos antes, algunas de esas notas de rebeldía se neutralizaron en las lecturas según el canon que acompañó a las obras en su circulación por el circuito de distribución del arte; en otros casos, pasaron inadvertidas. Esas propuestas no solo implicaron a las representaciones artísticas de la mujer, sino al campo de la representación en general y sus correspondientes elaboraciones ideoestéticas, por lo que se ubicaban tanto en la corriente cubista, por ejemplo, como en la surrealista[8]; asimismo, se materializaron a través de una técnica de tradición, como la pintura, o de las innovadoras del collage-montaje y el ensamblaje. Con la técnica del collage-montaje, en su comprensión más amplia, están asociados algunos trabajos de mujeres artistas que indagaron la representación de la mujer fuera del control de la masculinidad hegemonía, tales como Hannah Hoch (1889-1978), Claude Cahun (1894-1954) y Grete Stern (1904-1999), entre otras cuyo lugar en la historia del arte del siglo XX ha empezado a ser reconocido solo en fecha reciente.[9]
Sería tergiversar la historia, no obstante, interpretar las propuestas de estas artistas —u otras coetáneas— como componentes del arte feminista, como se sabe, una noción y un fenómeno específicos del arte contemporáneo. Ellas pueden ser entendidas mejor, atendiendo en su análisis al contexto social, cultural y artístico en que surgieron, como alegatos, si se quiere, de proyección feminista; como manifestaciones de un emplazamiento descentrado de la mirada femenina.
Desde el cuerpo…
¿Cuáles son al corriente, en vías de concluir la primera década del siglo XXI, los vínculos del feminismo con el arte? Para algunos agentes del medio artístico del día, no más que una materia de la historia, aunque se trate de una historia muy cercana. Para otros, un tema necesario de ser replanteado en términos que concedan actualizar su análisis. Según los últimos, el que ya no exista ni mucho menos un movimiento artístico feminista como el que se definió durante los años setenta —cuya visibilidad, en definitiva, fue alcanzada al entrar los ochenta— y ni siquiera una escena artística tan motivada por el cuestionamiento de las construcciones sobre la identidad femenina como la que se propaga en la divisoria de los ochenta-noventa, no excluye el hecho de que la indagación en el lugar social y cultural de la mujer sigue alimentando una zona del arte de interés que se realiza hoy, se considere o no éste comprometido con el feminismo; parte o no de su herencia. No sobra recordar; además, que al poner en jaque el paradigma identitario androcéntrico, el feminismo abrió las compuertas al cuestionamiento de cualquier tipo de diferencia entre sujetos acordada socialmente desde un modelo destinado a imponer un lugar de privilegio, excluyente. El presente libro, Desde el cuerpo: alegorías de lo femenino, fue escrito justamente cuando esa inflexión de los vínculos entre feminismo y arte se estaba efectuando y; con perspicacia, da cuenta de ello. Mas aún, se dedica en buena medida a analizar ese fenómeno a través de los recursos propicios para lograr un diagnóstico acertado de su magnitud: las obras de arte producidas en el momento. Para su edición el libro ha conservado su concepto y explicaciones originarios, en su cualidad de ensayo que manifiesta en distintos planos —desde la estructura hasta el tono del discurso— la voluntad de interrelacionar los métodos, procedimientos y rigores de la investigación curatorial con los del ámbito académico. Aunque debió publicarse en el catálogo que habría de acompañar la muestra homónima que con curaduría de la autora se exhibió en el Museo de Bellas Artes de Caracas de enero a marzo de 1998 —esto es, una década atrás—diversos avatares que no vale la pena reseñar aquí impidieron la impresión en tiempo de ese catálogo, y otros retrasaron todavía mas años el conocimiento público independiente de este texto, cuya oportunidad no sucumbió bajo las amenazas que le profiriera el paso del tiempo.
Una revisión de la nómina de artistas y obras participantes en esa muestra todavía sorprende, porque Desde el cuerpo… fue uno de los proyectos curatoriales de contextura internacional más ambiciosos que se hayan realizado en el país hasta hoy. Y aclaro enseguida: ambicioso en su enfoque, en los términos del debate intelectual y artístico que asumió, en la serie de obras que alcanzo a reunir. Las últimas, de artistas con muy desigual estatuto de inscripción en el escenario artístico del momento —algunas de propalado renombre; otras poco conocidas allende las fronteras de sus propios medios nacionales o, inclusive, en estos mismos- así como de procedencias geográficas muy diversas, con un peso significativo de Latinoamérica. Así, Desde el cuerpo… ensayo, en derredor del problema investigado, la comparecencia de un conjunto de propuestas que se desentendió a la vez de solicitudes de rango y falsos particularismos —aunque sin perder por ello una perspectiva critica contextualizadora- aduciendo como argumentos para la «horizontalidad» de su mezcla aquellos directamente vinculados con la puesta en discusión de la pertinencia de las obras.
Según se indica desde su título, los conceptos de cuerpo y de alegoría funcionan en este libro como los instrumentos teórico-metodológicos que soportan el discurso, trazan las vías de la reflexion y definen el desarrollo de los contenidos.El primero, por ser sin duda el cuerpo femenino —en tanto representación ideológica— el sitio preferido por las artistas mujeres para localizar las huellas «del mundo social> en la política de géneros. El segundo, por la importancia que tiene la alegoría en la configuración y el potencial de lectura de los hechos artísticos contemporáneos.
Fue Friedrich Wilhelm Sehe Hing (1775-1854) quien apuntó —y al parecer no podía ser otro pensador que un romántico, inventor es ellos de la oposición entre símbolo y alegoría— la diferencia entre texto alegórico y lectura alegórica. Apartándonos de los ejemplos sobre los que el filósofo alemán elaborara sus juicios, podríamos concluir que el primero seria una obra hecha según un específico modo de significación, y la segunda, una opción de lectura contenida como posibilidad en la obra y favorable a la infinitud de su sentido.[10] El arte contemporáneo, como puede deducirse de la variedad de principios y alternativas que coexisten en su repertorio teórico, promueve la lectura alegórica de sus productos.
La aseveración anterior, sin embargo, es insuficiente para comprender el lugar y papel de la alegoría en el arte contemporáneo, porque desde la época barroca hasta la nuestra no se conocía otra donde se hubiesen edificado nexos tan profundos y extendidos entre el arte y el signo alegórico, los cuales implican ese dar forma a las obras que ya anotamos. Ninguna otra época en medio de las mencionadas, por semejante causa, introdujo demanda tan elevada de bagaje cultural al espectador. Porque la alegoría es, ante todo, un signo designificación «directa». Referencia, por así decirlo, discursos y saberes previos. Reclama el conocimiento de lo que es significado. Apela a un receptor ilustrado, con cierto grado de erudición. Es, en definitiva, un signo convencional, altamente codificado. Pero, también, un signo al cual la contemporaneidad le ha dado un particular tratamiento, encargado de fundar nuevas modalidades de producción y tránsito del sentido alegórico.
¿Y no es, acaso, en la intimidad crítica con discursos y saberes constitutivos de una feminidad degradada que se articulan las estrategias artísticas artísticas concernientes a la absoluta mayoría de las obras que se comentan en este libro? ¿Y no es, igualmente, por una operatoria deconstructiva que la alegoría aparece en ellas como la reminiscencia exteriorizada de un discurso interpelado en sus condiciones de formación y manera de proceder?
Citas:
[1] Henrik Ibsen, Casa de muñecas. En: Teatro realista escandinavo (selección y prólogo de Enrique Capabianca), Edit. Arte y Literatura, La Habana, 1987, p. 96. (frase de Nora en su diálogo con Helmer en el tercer acto de la obra).
[2] Craig Owens, «El discurso de los otros: las feministas y el posmodernismo». En: La posmodernidad (selección y prólogo de Hal Foster), Colofón S. A., Mexico, 1988, p. 101.
[3] Así las denomina Jean Franco. Ver Jean Franco, Marcar diferencias, cruzar fronteras. Santiago de Chile, Editorial Cuarto Propio, 1996.
[4] Jean Franco, «Si me permiten hablar: la lucha por el poder interpretativo». En: Casa de las Americas, La Habana, n° 177, 1988, p. 94.
[5] Los ejemplos sobran para ilustrar lo primero y lo segundo. Como botón de muestra de lo último, puede leerse la extravagante interpretación suscrita en 1943 por el crítico cubano de arte Guy Pérez Cisneros (1915-1953) de la obra pictórica que su compatriota Amelia Peláez (1896-1968) realizara en Paris en los Ultimos anos de su etapa formativa, correspondientes a las iniciales de la cuarta década del siglo XX. Cito:
(…) Y finalmente el bodegón invadió toda la tela. A Modigliani desterrado sucedió la trinidad cubista: Braque, Gris, Picasso. Predominando en aquella época el primero, por su gusto sin titubeos que se amoldaba tan bien a la feminidad de Amelia. Sintio entonces que el cubismo tenia afinidad innegable con ella. Desde tiempos inmemorables, desde el primer encaje, desde el primer adorno de prenda, la mujer acepta y satisface la necesidad de llevar lo real hacia lo abstracto. Durante siglos y siglos, sus ojos se han acostumbrado al libre juego de los colores y de las formas que conservan a través de las modas la concepción de un arte situado al polo opuesto de la academia. Así el buen gusto de la coquetería femenina se alió al cubismo y rechazo en Amelia toda sensiblería romántica.
Guy Pérez Cisneros, «Amelia Peláez o el jardín de Penelope» (publicado originariamente en Grafos Havanity, La Habana, n° 114, ano X, agosto de 1943, pp. 10-11). Tomado de: Guy Pérez Cisneros, Las estrategias de un critico, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2000, p. 169.
[6] Nelly Richard ha escrito al respecto:
(…) La definición de «estética femenina» suele connotar un arte que expresa a la mujer tomada como dato natural (esencial) y no como categoría simbólico-discursiva, formada y deformada por los sistemas de representación cultural. Arte femenino seria el arte representativo de una femineidad universal o de una esencia de lo femenino que ilustre el uni- verso de valores y sentidos (sensibilidad, corporalidad, afectividad, etcetera) que el reparto masculino-femenino le ha tradicionalmente reservado a la mujer. Seria aquel arte para el cual lo femenino es el rasgo de distintividad-complementariedad que alterna con lo masculino, sin poner en cuestión la filosofía de la identidad que norma la desigualdad de la relación mujer (naturaleza)/hombre (cultura, historia, sociedad) sancionada por la ideología sexual dominante. En cambio, la «estética feminista» seria aquella otra estética que postula a la mujer como signo envuelto en una cadena de opresiones y represiones patriarcales que debe ser rota mediante la toma de conciencia de como se ejerce y se combate la superioridad masculina. Arte feminista seria el arte que busca corregir las imágenes estereotipadas de lo femenino que lo masculino-hegemónico ha ido rebajando y castigando. Un arte motivado, en sus contenidos y formas, por una critica a la ideología sexual dominante. Y más completamente: un arte que interfiere la cultura visual desde el punto de vista de como los códigos de identidad y poder estructuran la representación de la diferencia sexual en beneficio de la masculinidad hegemónica.
Nelly Richard, Masculino-femenino. Prácticas de la diferencia y cultura democrática. Francisco Zegers Editor, Santiago de Chile, 1993, p. 47.
[7] Aleksandar Fiaker, «Sobre el concepto de vanguardia» En: Criterios, La Habana, nos. 5-12, enero de 1983-diciembre de 1984, pp. 189-197.
[8] El surrealismo, en particular, dada su apertura al análisis de la realidad interior, favoreció la exploración de problemas de la mujer vinculados al lugar ocupado por esta en el sistema de relaciones sociales determinado por la diferencia de géneros.
[9] De la amplia bibliografía contemporánea que versa sobre el significado revolucionario de la técnica del collage-montaje para la representación artística en el siglo XX, me limito a señalar dos textos: Gregory Ulmer, «El objeto de la poscrítica». Ibid., pp. 125-163; John Roberts, «Montaje, dialéctica y facultación». En: Domini Public, Generalitat de Catalunya/Departament de Cultura, Barcelona, 1994,versiónn alespañoll pp. 124-131 (catálogo).
[10] Según Schelling, citado por Tzvetan Todorov:
El encanto de la poesía homérica y de toda la mitología proviene, a decir verdad, de que contiene también la significación alegórica como posibilidad: en efecto, todo podría alegorizarse. En ello consiste la infinitud del sentido en la mitología griega.
Tzvetan Todorov, Teorías del símbolo, Monte Ávila Editores, C.A., Caracas 1991, p. 292.
Notas:
Cada artículo expresa exclusivamente las opiniones, declaraciones y acercamientos de sus autores y es responsabilidad de los mismos. Los artículos pueden ser reproducidos total o parcialmente citando la fuente y sus autores.
Sobre el autor:
José Antonio Navarrete (La Habana, 1959) Investigador y curador independiente. Fue editor de la revista ExtraCámara, Venezuela (1997-2006); Gerente de Investigaciones, Curaduría, Educación y Biblioteca del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Imber (2003-2004); Profesor de Teoría Museológica en la Maestría en Museología de la Universidad Francisco de Miranda, Coro, Venezuela (1997-2002); Asesor de la Gerencia de Pintura y Escultura del Museo de Bellas Artes de Caracas (1995-1997); Curador general del Encuentro de Fotografía Latinoamericana, Caracas, 1993; Asesor en la Dirección de Museos del Consejo Nacional de la Cultura (CONAC), Venezuela (1992); Jefe del Dpto. de Investigaciones y Servicios Informacionales del Museo Nacional, Palacio de Bellas Artes, La Habana (1988-1991) y Curador de fotografía del Museo Nacional, Palacio de Bellas Artes, La Habana (1982-1988). Ha publicado más de un centenar de artículos especializados en distintos medios de prensa, catálogos y revistas académicas de varios países. Es autor de los libros Ensayos desleales sobre fotografía, Fotografiando en América Latina. Ensayos de crítica histórica, et alt.
Imágenes destacadas en el artículo:
Claude Cahun. © Claude Cahun. Cortesía Jersey Heritage Collections.
Claude Cahun. Autorretrato, 1927. © Claude Cahun. Cortesía Jersey Heritage Collections.
Claude Cahun. Autorretrato, 1928. © Claude Cahun. Cortesía Jersey Heritage Collections.
José Antonio Navarrete / Caracas, 2007.
Entre la muerte por envenenamiento con arsénico de Emma Bovary y el portazo con que Nora cierra su vida anterior al lado de Helmer transcurren poco más de veinte años: Madame Bovary, de Gustave Flaubert (1821-1880), se publicó inicialmente por entregas en la Revue de París, del 1 de octubre al 15 de diciembre de 1856, y fue causa de un juicio a su autor por atentado a la moral; Casa de muñecas, de Henrik Ibsen (1828-1906), se estrenó el 21 de diciembre de 1879 en el Teatro Real de Copenhague y el 20 de enero de 1880 en el Teatro Nacional de Cristiania (actual Oslo), y levantó una enconada polémica en la sociedad europea de su tiempo. En ese lapso, la lucha por la emancipación femenina comienza a transformarse en Europa —donde emergiera durante la primera mitad del siglo XIX solo en grandes momentos de crisis social- en un movimiento organizado, lo que sucede simultáneamente en el feminismo estadounidense.
Desde entonces —y hasta la fecha- se manifiestan diversas formas del feminismo, que varían de asociación en asociación y de país en país según las peculiaridades y situaciones de los contextos sociohistóricos específicos, los sistemas interpretativos que alimentan sus proclamas y discursos y el grado de cumplimiento de los objetivos y metas que se trazan en sus contiendas, entre otros asuntos. Por eso, si bien en líneas generales la autoconciencia de la mujer acerca de su posición subalterna en el ordenamiento patriarcal de la sociedad y la búsqueda mediante acciones colectivas de su identidad pública fueron identificadas, desde sus orígenes en la modernidad, con la noción de feminismo, las demostraciones plurales con que esta se ha desplegado en el pensamiento y la práctica nos autorizan a hablar, mejor, de los feminismos.
Los primeros feminismos se plantearon problemas relativos a la igualdad entre la mujer y el hombre —de ahí su denominación global como feminismo de la igualdad- enarbolando reivindicaciones que en su conjunto formaban parte de un programa de emancipación apoyado en el ideal de progreso y el concepto de justicia, bien en lo político, como lo hizo el feminismo sufragista, bien en lo laboral, al propugnar la equiparación de los salarios o el acceso de la mujer al mundo profesional como requisito previo para su autonomía económica. Esto, en una lidia trabajosa con el papel social que, supuestamente prescrito por la naturaleza y, por consiguiente, irrevocable, era asignado a la mujer como preservadora de la familia y del ámbito de lo íntimo, es decir, como representante y custodio de «lo privado».
Es a partir de los cercanos años sesenta, y como un componente cardinal de la crisis del proyecto moderno, que en el movimiento feminista se inician cambios radicales y se redefinen progresivamente sus contenidos y estrategias. En estas circunstancias, el feminismo de la igualdad cede el escenario crítico a «un» feminismo que se caracteriza por sus «múltiples diferencias internas (esencialista, culturalista, lingüístico, freudiano, antifreudiano…)»[2], proceso en el que se constituye una plataforma de crítica feminista a la identidad, en tanto pilar de la especulación racionalista moderna, y, en consecuencia, a las construcciones de lo femenino. Con ello se instala la diferencia como el problema central de las relaciones entre los géneros, aunque estas se desenvuelvan todavía marcadas por formas de desigualdad (políticas, económicas, sociales, culturales) que no hacen perder el sentido y la necesidad de las batallas por superarlas.
Dos direcciones principales se definen en lo sucesivo dentro del amplio espectro del feminismo de la diferencia aludido arriba: una, aquella de sustento biológico que prosigue el desarrollo de la concepción esencialista de lo femenino como un universo singular, ahora con tendencia al ginocentrismo; y la otra, compuesta por las variantes del feminismo «construccionista» asociadas a las representaciones sociales[3], que comprenden la diferencia en su calidad de hecho discursivo que atraviesa todo el tejido social y promueven la elaboración de nuevas subjetividades femeninas de identidad. Para estas últimas, la masculinidad y la feminidad’ como representaciones homogéneas y totalizadoras de una oposición binaria que referencia el yo trascendente, metafísico, son elaboraciones subjetivas desarrolladas sobre distintas textualidades de identidad y poder. Lejos de los datos de la naturaleza, son signos de sistemas culturales que tienen en el espacio social el encargo de servir eficientemente a las estrategias administrativas.
Esta conversión del feminismo en una de las orientaciones fundamentales del discurrir teórico sobre la sociedad, en los mismos inicios del proceso de deslegitimación de las narrativas maestras modernas, habría de desempeñar un papel de primera importancia en el reto propuesto al dominio patriarcal. Y a corto plazo, no solo en el Occidente desarrollado. Hacer frente al tradicional y excluyente protagonismo masculino demandó al nuevo feminismo, de manera perentoria, la tarea de fabricarle a la mujer un lugar social inédito reivindicando sus aportes históricos a los distintos campos de la actividad humana. Pero esa exigencia habría de correr, sin soslayo, sobre los rieles de un cuestionamiento de más largo alcance y vasta convocatoria: el de los modos de constitución y funcionamiento de las disciplinas académicas y las prácticas culturales, asunto que implicaba el estudio de «la complejidad de la lucha por el poder interpretativo de los excluidos y los marginados»[4], como lo evidencia la revisión feminista de la historia del arte.
Feminismo y arte
Cuando el feminismo irrumpe en el pensamiento y la práctica de las artes visuales en la divisoria de los años sesenta-setenta, con frecuencia en propuestas artísticas que se postulan desde un ejercicio explícito de autorreflexión, en el terreno de la teoría y la historia del arte se suscita la necesidad de esclarecer las relaciones de la mujer con el arte en su carácter de productora. En especial, la introducción de una estética definida como feminista exigió revisar las nociones utilizadas par a distinguir—o interpretar- la producción artística femenina con respecto a la masculinidad hegemónica. Desde la perspectiva del canon, el arte de mujeres era habitualmente leído ya como reproductor de los «códigos de transparencia» del discurso estético dominante, léase aquí sin marca de género; ya como muestra de una estética femenina., universal o esencial, adecuada supuestamente a la ley de la naturaleza; ya también, en ocasiones, en la confluencia de uno y otra.[5]
A su hora, varias mujeres artistas de las vanguardias históricas se manifestaron reticentes a que su obra se vinculase con la llamada estética femenina, pues veían con suficiente claridad que esta era un territorio de exclusiones. No es hasta la aparición del arte feminista, en el contexto del arte contemporáneo, que maduran las posibilidades de discutir el tema en profundidad y de elaborar definiciones que diferencien en su interior la practica artística de mujeres, cada vez más compleja e imposible de reducir a esquemas simplificadores.[6]
Si esta operatoria conceptual ha proveído los útiles indispensables para explorar reflexivamente la diversificada escena actual del arte hecho por mujeres; también ha permitido un escrutinio del discurso de la historia del arte que no se contenta con rescatar del anonimato cuerpos de trabajo femeninos; ni siquiera, de proponer la inclusión de los mismos en el canon o de reestructurar las jerarquías ya establecidas en este, aunque todo ello parece admitirse entre sus consecuencias. Su interés primordial es releer los legados artísticos femeninos en busca de sus posibles zonas silenciadas, desatendidas o articuladas compulsivamente al discurso histórico-artístico oficial, el cual, como requisito para su supervivencia, precisaba sofocar las desviaciones que atentaran contra su lógica racionalista.
No es casual que las primeras representantes del feminismo en el arte —fuesen artistas, críticas o historiadoras- invocasen una genealogía de «transgresiones» que se remontaba, cuanto más lejos a la práctica de mujeres artistas que actuaron dentro de los confines del arte moderno y; especialmente, de las vanguardias de la primera mitad del siglo XX. Todavía hasta el siglo XIX la vocación de las representaciones artísticas por el verismo y el escaso espacio público de la mujer, tanto en la sociedad en general como en el arte en particular, eran un freno para la exploración en este de los deseos y conflictos femeninos.
Pese a que las vanguardias no desplazaron al arte de los fueros de un paradigma estético universal, unitario —al principio de autoridad de la forma —también es cierto que en el cauce de su práctica aparecen signos legibles de disconformidad o, al menos, desobediencia a este modelo por parte de mujeres artistas. A ello contribuye el desarrollo del ideal de mujer moderna, liberada —que incluía entre sus rasgos principales la independencia económica, un buen nivel educativo) y el autocontrol de la vida personal entre las capas urbanas medias y altas de la sociedad, completamente fraguado en los años veinte. Ese ideal era resultado de los avances de la mujer en la lucha por la igualdad social, así como de la creciente participación femenina en la esfera del consumo capitalista y transitó desde los círculos intelectuales y artísticos de comienzos de siglo hacia la cultura de masas del período de entre guerras. En los años treinta, sus versiones se instalaron inclusive en el imaginario hollywoodense. Pero en el espacio del arte la inobediencia aludida arriba es consentida en lo fundamental por la ruptura con la semántica pictórica del verismo que protagonizaron las vanguardias, cuyos multiplicados gestos de rebeldía desafiaban la razón cultural dominante y proponían la revaloración ética y social a través de la revaloración estética.[7]
Podría parecer paradójica la última afirmación ante la sentencia, comúnmente aceptada —también aquí—, de que la crisis de la cultura moderna occidental es resultado de la emergencia de los discursos reprimidos o marginados en su seno. La cuestión se aclara si tomamos en cuenta que, en el arte y la literatura, las vanguardias propician el surgimiento de un conjunto de prácticas productivas y críticas de potencial radical, las cuales; pese a ser sometidas al paradigma universalista señalado, en ocasiones escapan al dominio absoluto que este pretende y, con ello, revelan la imposibilidad de homogeneidad total de la cultura moderna, la existencia en ella de fragmentos discursivos que trabajan exitosamente contra las reglas del orden y el sistema de relaciones que la determinan.
Fueron muy distintas las maneras con que en sus propuestas disímiles artistas mujeres de las vanguardias históricas se opusieron —con mayor o menor conciencia de ello— al discurso estético centrado del modernismo. Como comentamos antes, algunas de esas notas de rebeldía se neutralizaron en las lecturas según el canon que acompañó a las obras en su circulación por el circuito de distribución del arte; en otros casos, pasaron inadvertidas. Esas propuestas no solo implicaron a las representaciones artísticas de la mujer, sino al campo de la representación en general y sus correspondientes elaboraciones ideoestéticas, por lo que se ubicaban tanto en la corriente cubista, por ejemplo, como en la surrealista[8]; asimismo, se materializaron a través de una técnica de tradición, como la pintura, o de las innovadoras del collage-montaje y el ensamblaje. Con la técnica del collage-montaje, en su comprensión más amplia, están asociados algunos trabajos de mujeres artistas que indagaron la representación de la mujer fuera del control de la masculinidad hegemonía, tales como Hannah Hoch (1889-1978), Claude Cahun (1894-1954) y Grete Stern (1904-1999), entre otras cuyo lugar en la historia del arte del siglo XX ha empezado a ser reconocido solo en fecha reciente.[9]
Sería tergiversar la historia, no obstante, interpretar las propuestas de estas artistas —u otras coetáneas— como componentes del arte feminista, como se sabe, una noción y un fenómeno específicos del arte contemporáneo. Ellas pueden ser entendidas mejor, atendiendo en su análisis al contexto social, cultural y artístico en que surgieron, como alegatos, si se quiere, de proyección feminista; como manifestaciones de un emplazamiento descentrado de la mirada femenina.
Desde el cuerpo…
¿Cuáles son al corriente, en vías de concluir la primera década del siglo XXI, los vínculos del feminismo con el arte? Para algunos agentes del medio artístico del día, no más que una materia de la historia, aunque se trate de una historia muy cercana. Para otros, un tema necesario de ser replanteado en términos que concedan actualizar su análisis. Según los últimos, el que ya no exista ni mucho menos un movimiento artístico feminista como el que se definió durante los años setenta —cuya visibilidad, en definitiva, fue alcanzada al entrar los ochenta— y ni siquiera una escena artística tan motivada por el cuestionamiento de las construcciones sobre la identidad femenina como la que se propaga en la divisoria de los ochenta-noventa, no excluye el hecho de que la indagación en el lugar social y cultural de la mujer sigue alimentando una zona del arte de interés que se realiza hoy, se considere o no éste comprometido con el feminismo; parte o no de su herencia. No sobra recordar; además, que al poner en jaque el paradigma identitario androcéntrico, el feminismo abrió las compuertas al cuestionamiento de cualquier tipo de diferencia entre sujetos acordada socialmente desde un modelo destinado a imponer un lugar de privilegio, excluyente. El presente libro, Desde el cuerpo: alegorías de lo femenino, fue escrito justamente cuando esa inflexión de los vínculos entre feminismo y arte se estaba efectuando y; con perspicacia, da cuenta de ello. Mas aún, se dedica en buena medida a analizar ese fenómeno a través de los recursos propicios para lograr un diagnóstico acertado de su magnitud: las obras de arte producidas en el momento. Para su edición el libro ha conservado su concepto y explicaciones originarios, en su cualidad de ensayo que manifiesta en distintos planos —desde la estructura hasta el tono del discurso— la voluntad de interrelacionar los métodos, procedimientos y rigores de la investigación curatorial con los del ámbito académico. Aunque debió publicarse en el catálogo que habría de acompañar la muestra homónima que con curaduría de la autora se exhibió en el Museo de Bellas Artes de Caracas de enero a marzo de 1998 —esto es, una década atrás—diversos avatares que no vale la pena reseñar aquí impidieron la impresión en tiempo de ese catálogo, y otros retrasaron todavía mas años el conocimiento público independiente de este texto, cuya oportunidad no sucumbió bajo las amenazas que le profiriera el paso del tiempo.
Una revisión de la nómina de artistas y obras participantes en esa muestra todavía sorprende, porque Desde el cuerpo… fue uno de los proyectos curatoriales de contextura internacional más ambiciosos que se hayan realizado en el país hasta hoy. Y aclaro enseguida: ambicioso en su enfoque, en los términos del debate intelectual y artístico que asumió, en la serie de obras que alcanzo a reunir. Las últimas, de artistas con muy desigual estatuto de inscripción en el escenario artístico del momento —algunas de propalado renombre; otras poco conocidas allende las fronteras de sus propios medios nacionales o, inclusive, en estos mismos- así como de procedencias geográficas muy diversas, con un peso significativo de Latinoamérica. Así, Desde el cuerpo… ensayo, en derredor del problema investigado, la comparecencia de un conjunto de propuestas que se desentendió a la vez de solicitudes de rango y falsos particularismos —aunque sin perder por ello una perspectiva critica contextualizadora- aduciendo como argumentos para la «horizontalidad» de su mezcla aquellos directamente vinculados con la puesta en discusión de la pertinencia de las obras.
Según se indica desde su título, los conceptos de cuerpo y de alegoría funcionan en este libro como los instrumentos teórico-metodológicos que soportan el discurso, trazan las vías de la reflexion y definen el desarrollo de los contenidos.El primero, por ser sin duda el cuerpo femenino —en tanto representación ideológica— el sitio preferido por las artistas mujeres para localizar las huellas «del mundo social> en la política de géneros. El segundo, por la importancia que tiene la alegoría en la configuración y el potencial de lectura de los hechos artísticos contemporáneos.
Fue Friedrich Wilhelm Sehe Hing (1775-1854) quien apuntó —y al parecer no podía ser otro pensador que un romántico, inventor es ellos de la oposición entre símbolo y alegoría— la diferencia entre texto alegórico y lectura alegórica. Apartándonos de los ejemplos sobre los que el filósofo alemán elaborara sus juicios, podríamos concluir que el primero seria una obra hecha según un específico modo de significación, y la segunda, una opción de lectura contenida como posibilidad en la obra y favorable a la infinitud de su sentido.[10] El arte contemporáneo, como puede deducirse de la variedad de principios y alternativas que coexisten en su repertorio teórico, promueve la lectura alegórica de sus productos.
La aseveración anterior, sin embargo, es insuficiente para comprender el lugar y papel de la alegoría en el arte contemporáneo, porque desde la época barroca hasta la nuestra no se conocía otra donde se hubiesen edificado nexos tan profundos y extendidos entre el arte y el signo alegórico, los cuales implican ese dar forma a las obras que ya anotamos. Ninguna otra época en medio de las mencionadas, por semejante causa, introdujo demanda tan elevada de bagaje cultural al espectador. Porque la alegoría es, ante todo, un signo designificación «directa». Referencia, por así decirlo, discursos y saberes previos. Reclama el conocimiento de lo que es significado. Apela a un receptor ilustrado, con cierto grado de erudición. Es, en definitiva, un signo convencional, altamente codificado. Pero, también, un signo al cual la contemporaneidad le ha dado un particular tratamiento, encargado de fundar nuevas modalidades de producción y tránsito del sentido alegórico.
¿Y no es, acaso, en la intimidad crítica con discursos y saberes constitutivos de una feminidad degradada que se articulan las estrategias artísticas artísticas concernientes a la absoluta mayoría de las obras que se comentan en este libro? ¿Y no es, igualmente, por una operatoria deconstructiva que la alegoría aparece en ellas como la reminiscencia exteriorizada de un discurso interpelado en sus condiciones de formación y manera de proceder?